Salimos de Argirokastro a las 10 de la mañana. Una ciudad llena de tejados de pizarra negrísima y rodeada por edificios idénticos a los del conjunto residencial Bachué en Bogotá. Se podía ver en esa mañana soleada de verano todo el valle del Drin, aquel que separa las montañas que miran hacia el Adriático de la cadena central de los Balcanes. Me recordaba a las fotos antiguas de mi tierra con el frente de los cerros bogotanos escarpados y sin un solo árbol. Apenas llevaba unos cuantos días viviendo en Albania y ya se me antojaba muy parecido en sus formas a lo provincial, o por lo menos lo que queda de ello, del campo colombiano. Campesinos de todos los países: uníos por la misma pasividad contemplativa al borde de una carretera o parque de pueblo.
Arrancamos en un Mercedes Benz un poco desvencijado, con manteles bordados para proteger su interior del sol; sus placas hablaban de otros días en algún pueblo de Alemania. Estos carros iban y venían por las estrechas calles de piedra de la ciudad que poco a poco iban desapareciendo para volverse una carretera agujereada que conducía hacia el otro borde del Valle. Andamos poco más de treinta kilómetros viendo un paisaje seco, con arbustos como si fuera un páramo calenturiento: paisaje ajeno y a la vez familiar en el sur de esta tierra de las águilas. Pasaron por la ventana las casas a medio terminar con su peluche clavado en una de las varillas de la construcción para evitar el mal de ojo, se veían los corderos desollados puestos en venta mientras aún miraban fijamente con sus ojos dentro de los cuencos, pasamos cientos de unos hongos de concreto derruidos por el paso del tiempo… recuerdo de la paranoia estatal de la guerra fría.
Hoxha, aquel apellido extraño y que en albanés suena como “jod-ya” aparecía de vez en cuando dentro de la conversación por mi insistencia y curiosidad. Para los colegas con los que viajaba era un recuerdo más de un pasado que habían vivido en su niñez temprana. Los países que han tenido dictaduras no veneran ese relato mítico que se construye desde fuera alrededor de estos personajes, es algo que no tiene importancia; ya pasó y fue otro líder de esa cadena interminable de suspicacias políticas de los pueblos de la tierra. No tenía mucho sentido gastar el tiempo pensando en este personaje más allá del souvenir para un turista o de alguna anécdota familiar cuando se ha intimado un poco. Es que en cierto modo, hay que echarle un poco de tierra al pasado porque en los totalitarismos la línea entre perpetradores y víctimas es siempre difusa y confusa. Hoxha apenas era una anomalía histórica que había dejado estos hongos-búnkeres en concreto regados por toda la geografía del país. El costoso y sufrido capricho de este dictador que los mandó a construir para resistir la invasión desde occidente que nunca llegó.
Pasados los hongos, llegamos a la 11 am a una pequeña iglesia justo en la falda de las montañas en la localidad llamada Labova; se trataba de la muy ortodoxa “Iglesia de la Dormición de la Madre de Dios”. Recuerdo bien que tenía un muro blanco que la separaba del mundo exterior. Apenas se podía ver su torre central en ladrillo y parte de su techo hecho con los mismos pedazos de pizarra. Hablaba el guía… había estado allí por los últimos diez siglos. Me la imaginé como un ente vivo milenario mirando impávido hacia el valle, viendo pasar los ejércitos de a pié, en caballos, en camellos, en elefantes, en carretas, en carros, en tanques y en aviones marcados con todas las insignias y rangos posibles, con algún general asombrado frente a la sencillez de su belleza arquitectónica. Dicen que fue un soldado raso del sacro emperador Justiniano el que originalmente le pidió que le construyera esta iglesia en su pueblo y hasta el día de hoy nadie se ha atrevido a profanarla derrumbando sus muros. Ni siquiera la decisión del último dictador que declaró ateo a su pueblo oprimido pudo acabar con la belleza de este lugar. Se quemaban coranes e íconos en todo Albania pero aquí no.
Es en una de las esquinas del muro, cuando uno termina de visitar este sitio lleno de olores sacros y maderas antiquísimas forradas en oro y colores, que se encuentra un olivo retorcido, con la veta explotada, a veces herido y agrietado, gordo, florecido en verano y aún lleno de olivas negras. Por su tamaño se sabe con certeza que ha sido el compañero de esa iglesia por un tiempo tan largo que supera nuestras convenciones contemporáneas de datación histórica: Nadie registra el nacimiento de un matorral que crece para volverse árbol y que con suerte y tiempo se convierte en un mito local. “Lo sembró un soldado”, “Lo sembró Justiniano que pasó por aquí”, “Tiene mil años”, “Estaba antes que la iglesia”, “Quien come de sus olivas es bendito”.
Me imaginé al soldado Leka sembrándolo en una mañana de otoño del año 545; así decidí llamarlo en mi cabeza, usando ese hermoso diminutivo albanés de Aleksander: Leka… Leka el soldado, hijo de campesinos labradores del trigo y recolectores de olivas que caminó y caminó para ser testigo de un mundo Imperial. Él no lo sabrá nunca pero pasará a mi memoria por ese árbol que sembró, así no tenga en lo absoluto ninguna certeza sobre si fue él quién decidió sembrarlo o si siquiera existió. Leka, un soldado que murió lejos de su tierra albanesa, pensando en su familia y el árbol que dejó como testimonio de su paso en una pequeña iglesia de la inmensidad de este planeta.

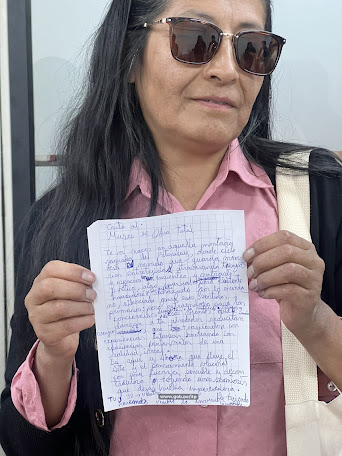

Comments
Post a Comment